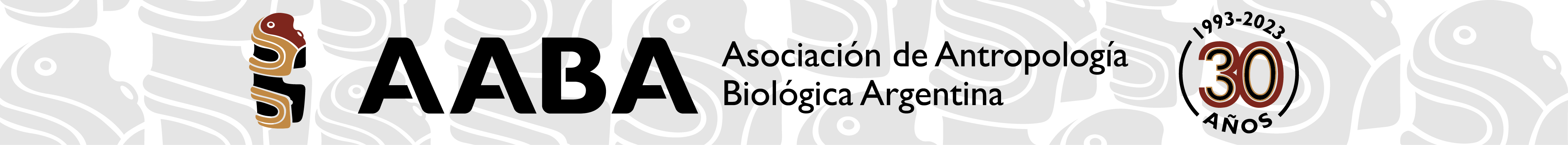Allá por el 2001, en uno de mis viajes destinados a tomar datos para mi tesis doctoral, coincidí con Héctor y coordinamos fechas y agendas para trabajar juntos en algunos museos de México. Para mí, joven doctorando en Barcelona, era un privilegio viajar con Héctor. Un aprendizaje permanente. México fue siempre un lugar de mucho cariño para Héctor. Pude ver de primera mano cómo se lo quería y respetaba, por sus dotes de docente e investigador, pero también por su capacidad infinita de conversar de cualquier tema, de trabar amistades rápidamente, de brindarse en el afecto y de tejer un Latinoamericanismo de base, sin artilugios teóricos ni poses cientificistas. El objetivo era acceder a algunas muestras sumamente interesantes para la investigación en torno al poblamiento temprano de América. Por esos años, Héctor y Walter Neves, de la Universidad de Sao Paulo estaban posicionando una nueva visión acerca del poblamiento americano, que estaba comenzando a fisurar las bases de la escuela norteamericana “Clovis-First”. En esencia, el modelo de Héctor y Walter postulaba una primer corriente de poblamiento humano protagonizada por un grupo Paleoamericano, que habría sido anterior a los productores de la tecnología lítica Clovis, observada en varios lugares dispersos del continente norteamericano, y pretendidamente la “primera” cultura material de los americanos para la academia arqueológica estadounidense. El modelo de Walter y Héctor era una explicación parsimoniosa para lo que, en ese momento, se conocía del registro craneofacial Americano, y por su solidez, pero también por la tozudez argumentativa de sus autores, estaba dando que hablar a los especialistas de todo el mundo. Como sea, el viaje a México era una parada obligada no sólo para relevar nuevos restos esqueletarios, sino también para debatir con los colegas mexicanos acerca de los modelos de poblamiento.
Antes de la partida, Cristina me pidió encarecidamente que “cuidara a Héctor, es muy distraído”. Tomé su pedido con mucha responsabilidad…yo era un becario novatísimo, y me pedían cuidar al profesor admirado por todas y todos. En fin. Al llegar a Ciudad de México comenzamos a trabajar en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido por uno de los súper-amigos de Héctor, el Dr. Carlos Serrano Sánchez. En esa época tanto Héctor como yo viajábamos con un pesado equipaje de instrumental. Él con una caja o valija de madera donde llevaba sus calibres y compases, y yo con una valija con rueditas, donde llevaba un brazo digitalizador. Una tarde, luego de medir restos en silencio y aprender los rudimentos del método craneofuncional que Héctor había desarrollado, decidimos ventilarnos un poco e ir a pasear al centro histórico de la ciudad. Al llegar, cargados con nuestros “instrumentos de sabio”, como él los llamaba, percibimos que el casco histórico de la ciudad estaba inmerso en obras de vaya a saber qué: ¿cloacas? ¿teléfonos?. El caso es que para cruzar las calles, atiborradas de autos, vendedores ambulantes, peatones, niños, perros y turistas, había que hacer equilibrio en unos largos tablones que se bandeaban y movían a un ritmo vertiginoso, al ritmo de los que se animaban a pasar de un lado a otro. Héctor iba adelante, yo detrás. Y en medio del bullicio reinante, Héctor no paraba de sorprenderse sobre cómo la vieja Tenochtitlan estaba ahí abajo, en esas fosas abiertas, y cómo esa ciudad fabulosa se había ido fagocitando a si misma, montándose en una capa sobre otra capa, miles de vidas uniendo el pasado remoto con ese presente trepidante que nos rodeaba. Lo peligroso de todo esto es que Héctor se daba vuelta para contarme sus reflexiones…”cómo habrán hecho estos tipos para darle de comer a tanta población concentrada acá!”, “qué habrá pensado Hernán Cortés cuando caminaba por acá” y otras tantas elucubraciones que él quería decirme, y que yo escuchara, para lo que se daba vuelta y me miraba mientras cruzábamos calles a través de un tablón patinoso. Mis nervios estaban de punta, porque veía como sus pies se apoyaban muy cerca del borde, la charla fluía entre el griterío típico del centro mexicano, y la caída inminente. Tan inminente que llegó, pero fui yo quien cayó a la zanja. Héctor no paraba de reírse, y desde arriba me decía “no tenés que ser tan distraído, la Antropología Biológica no puede perder un valor así, etcétera etcétera”.
Héctor era capaz de salir y entrar de la sorna, el sarcasmo, el buen humor y la reflexión intelectual en cualquier contexto. Tengo para mí que esta cualidad sólo la despliegan quienes por sobre todo, tienen una inteligencia amplia y generosa y una pulsión creativa que no se puede ocultar ni canalizar. Tanto la ironía como la reflexión intelectual son hijas en primer grado de la inteligencia, de la libertad de pensamiento, y Héctor hacía gala sin saberlo de esta hermosa amalgama de cualidades humanas. Y además, compartía esos rasgos con toda persona que se acercaba a su despacho, a sus aulas. Ese es el Héctor que nos deja una enseñanza no sólo científica, sino de vida y humildad. Como decía el maestro cuando quería destacar la exorbitancia de una persona: “si este tipo no hubiera nacido, habría que haberlo inventado”. Se aplica a él mismo, ¡por supuesto!